Tratamiento del cancer de mama
-
Tratamiento del cancer de mama
 En una serie de ensayos clínicos aleatorizados, realizados tanto en Estados Unidos como en otros países, se ha demostrado que los tratamientos conservadores de la mama, que consisten en la extirpación del tumor primario mediante alguna forma de tumorectomía con o sin irradiación mamaria, tienen como resultado una supervivencia tan buena como la obtenida tras procedimientos extensos, como la mastectomía o la mastectomía radical modificada, con o sin radioterapia posterior. La radiación mamaria poslumpectomía reduce en gran medida el riesgo de recurrencia en la mama. Aunque la conservación de este órgano supone una posibilidad de recidiva local, la supervivencia a 10 años continúa siendo tan buena como la obtenida tras cirugía más radical. De forma análoga, la radioterapia posquirúrgica en los ganglios linfáticos tras la mastectomía también mejora la supervivencia. Debido a que la radioterapia puede disminuir la tasa de recidiva local o regional, y, en mujeres con tumores primarios de alto riesgo (es decir, de tamaño T2, con bordes quirúrgicos positivos, ganglios positivos), puede considerarse su utilización después de la mastectomía. En el momento actual, cerca de la tercera parte de las pacientes estadounidenses son tratadas mediante tumorectomía. Sin embargo, la cirugía conservadora de la mama no es adecuada para todas las pacientes. Por ejemplo, no permite tumores de más de 5 cm (o menores si la mama es pequeña), en el caso de tumores que afectan al complejo pezón-areola, para tumores con enfermedad intraductal extensa que afectan a múltiples cuadrantes de la mama, en mujeres con antecedentes de enfermedad vascular de la colágena, y en mujeres que no tienen la motivación de conservar la mama o con dificultades de acceso a la radioterapia. Sin embargo, estos grupos probablemente no constituyan más de 33% de los casos que se tratan con mastectomía. Por consiguiente, un gran número de mujeres se someterá a mastectomía, aun cuando con seguridad se podría evitar este procedimiento y probablemente esto se haría si se les asesorara en forma apropiada.
En una serie de ensayos clínicos aleatorizados, realizados tanto en Estados Unidos como en otros países, se ha demostrado que los tratamientos conservadores de la mama, que consisten en la extirpación del tumor primario mediante alguna forma de tumorectomía con o sin irradiación mamaria, tienen como resultado una supervivencia tan buena como la obtenida tras procedimientos extensos, como la mastectomía o la mastectomía radical modificada, con o sin radioterapia posterior. La radiación mamaria poslumpectomía reduce en gran medida el riesgo de recurrencia en la mama. Aunque la conservación de este órgano supone una posibilidad de recidiva local, la supervivencia a 10 años continúa siendo tan buena como la obtenida tras cirugía más radical. De forma análoga, la radioterapia posquirúrgica en los ganglios linfáticos tras la mastectomía también mejora la supervivencia. Debido a que la radioterapia puede disminuir la tasa de recidiva local o regional, y, en mujeres con tumores primarios de alto riesgo (es decir, de tamaño T2, con bordes quirúrgicos positivos, ganglios positivos), puede considerarse su utilización después de la mastectomía. En el momento actual, cerca de la tercera parte de las pacientes estadounidenses son tratadas mediante tumorectomía. Sin embargo, la cirugía conservadora de la mama no es adecuada para todas las pacientes. Por ejemplo, no permite tumores de más de 5 cm (o menores si la mama es pequeña), en el caso de tumores que afectan al complejo pezón-areola, para tumores con enfermedad intraductal extensa que afectan a múltiples cuadrantes de la mama, en mujeres con antecedentes de enfermedad vascular de la colágena, y en mujeres que no tienen la motivación de conservar la mama o con dificultades de acceso a la radioterapia. Sin embargo, estos grupos probablemente no constituyan más de 33% de los casos que se tratan con mastectomía. Por consiguiente, un gran número de mujeres se someterá a mastectomía, aun cuando con seguridad se podría evitar este procedimiento y probablemente esto se haría si se les asesorara en forma apropiada.Un componente intraductal extenso es un índice de predicción de recidiva en la mama, al igual que otras
 variables clínicas. La afección ganglionar linfática axilar y la afección de vasos sanguíneos o linfáticos por un tumor mamario metastásico suponen una mayor tasa de recidiva local, pero no constituyen contraindicaciones del tratamiento conservador del órgano. Cuando se excluye a estas pacientes, y cuando se logra una tumorectomía con bordes quirúrgicos negativos en cuanto a tumor, la conservación de la mama conlleva una tasa de recidivas en el propio órgano de menos de 10%. La supervivencia de las pacientes que sufren recidiva en la mama es algo peor que las que no presentan esta complicación. Por tanto, la recidiva en la mama es una variable pronóstica negativa respecto a la supervivencia a largo plazo. Sin embargo, la recidiva en la mama no es la causa de la metástasis a distancia. Si la recidiva en la mama causara la enfermedad metastásica, las mujeres tratadas con tumorectomía, que sufren una tasa más alta de recidivas en la mama, deberían tener una supervivencia menor que las tratadas con mastectomía, y no es así. La mayoría de las pacientes debe consultar con un oncólogo radioterapeuta antes de tomar la decisión respecto al tratamiento local. Sin embargo, ha ganado una amplia aceptación un método de consulta multidisciplinaria en el cual el cirujano, el oncólogo radioterapeuta, el oncólogo médico, y otros profesionales colaboran en la evaluación y desarrollan un plan terapéutico, de manera que en general las pacientes lo consideran muy provechoso.
variables clínicas. La afección ganglionar linfática axilar y la afección de vasos sanguíneos o linfáticos por un tumor mamario metastásico suponen una mayor tasa de recidiva local, pero no constituyen contraindicaciones del tratamiento conservador del órgano. Cuando se excluye a estas pacientes, y cuando se logra una tumorectomía con bordes quirúrgicos negativos en cuanto a tumor, la conservación de la mama conlleva una tasa de recidivas en el propio órgano de menos de 10%. La supervivencia de las pacientes que sufren recidiva en la mama es algo peor que las que no presentan esta complicación. Por tanto, la recidiva en la mama es una variable pronóstica negativa respecto a la supervivencia a largo plazo. Sin embargo, la recidiva en la mama no es la causa de la metástasis a distancia. Si la recidiva en la mama causara la enfermedad metastásica, las mujeres tratadas con tumorectomía, que sufren una tasa más alta de recidivas en la mama, deberían tener una supervivencia menor que las tratadas con mastectomía, y no es así. La mayoría de las pacientes debe consultar con un oncólogo radioterapeuta antes de tomar la decisión respecto al tratamiento local. Sin embargo, ha ganado una amplia aceptación un método de consulta multidisciplinaria en el cual el cirujano, el oncólogo radioterapeuta, el oncólogo médico, y otros profesionales colaboran en la evaluación y desarrollan un plan terapéutico, de manera que en general las pacientes lo consideran muy provechoso.Tratamiento coadyuvante
El empleo de un tratamiento sistémico después de tratamiento local del cáncer de mama, mejora la supervivencia. Más de 33% de las mujeres que por lo demás morirían de cáncer mamario metastásico se mantienen libres de enfermedad cuando se tratan con el régimen sistémico apropiado.
Variables pronósticas
Las variables pronósticas más importantes derivan de la estadificación del tumor. El tamaño de éste y las características de los ganglios linfáticos axilares ofrecen una información razonablemente precisa de la probabilidad de recidiva tumoral. En el cuadro 76-2 se muestra la relación entre el estadio anatomopatológico y la supervivencia a los cinco años. En la mayoría de las mujeres, sólo estos datos definen fácilmente la necesidad de un tratamiento complementario. En ausencia de metástasis ganglionares, la afección de microvasos (sean sanguíneos o linfáticos) en los tumores se considera por muchos autores como casi equivalente a la afección ganglionar linfática. La máxima controversia se refiere a las mujeres de pronóstico intermedio. Rara vez se justifica la quimioterapia coadyuvante en la mayoría de las mujeres con tumores <1 cm de tamaño cuyos ganglios linfáticos axilares son negativos.El adelanto más interesante en este campo consiste en analizar los patrones de expresión génica de los tumores a partir de los ordenamientos generales de expresión génica.
Supervivencia a cinco años en cáncer de mama, según estadio
0 99
I 92
IIA 82
IIB 65
IIIA 47
IIIB 44
IV 14Se han investigado otras variables de utilidad para el pronóstico, algunas de las cuales parecen influir en la supervivencia libre de enfermedad y en la global. Lo que está menos claro es si añaden información a la que ofrece la estadificación mediante el examen patológico.
El estado referente a receptores de estrógeno y progesterona es de importancia para el pronóstico. Los tumores que carecen de alguno de estos receptores, o de ambos, tienen mayor probabilidad de recurrencia que los tumores que los tienen.
Varias medidas de la tasa de crecimiento del tumor se correlacionan con recidivas tempranas. El análisis de fase S, que utiliza la citometría de flujo, es el método de medición más preciso. También son útiles las evaluaciones indirectas de la fase S en las que se utilizan antígenos rela-cionados con el ciclo celular, como PCNA (Ki67). Diversos estudios sugieren que los tumores con una alta proporción (más que la mediana) de células en la fase S conllevan mayor riesgo de recidiva y que la quimioterapia ofrece el máximo beneficio para la supervivencia en pacientes con estos tumores. Por esta razón, algunos clínicos utilizan la valoración de la fase S como un factor decisivo para instaurar tratamiento coadyuvante cuando no están claras otras características patológicas. La valoración del contenido de DNA en la forma de haploidía es de valor modesto, y los tumores no diploides tienen un pronóstico un poco peor.
También la clasificación histológica se ha utilizado para establecer el pronóstico. Los tumores con un grado nuclear deficiente tienen un mayor riesgo de recurrencia que aquéllos con un grado nuclear satisfactorio. Medidas semicuantitativas como la calificación de Elston mejoran la reproducibilidad de este parámetro.
También son útiles los cambios moleculares en el tumor. Los tumores que sobreexpresan erbB2 (HER-2/neu) o que tienen un gen p53 mutado conllevan un peor pronóstico. Se ha enfocado especial interés a la sobreexpresión de erbB2 según se mide mediante histoquímica o mediante hibridación in situ con fluorescencia. En manos expertas cualquiera de los dos métodos es aceptable.
Los tumores que sobreexpresan erbB2 tienen mayor probabilidad de responder a dosis más altas de regímenes que contienen doxorrubicina. Por esta razón, la expresión de erbB2 por lo general vale la pena medirla como recurso para decidir sobre el tratamiento. Se esperan con gran interés los resultados de los ensayos de tratamiento coadyuvante que se están realizando para evaluar la participación de los anticuerpos monoclonales HER-2/neu (trastuzumab).
Para crecer, un tumor debe generar una nueva vasculatura. Un mayor número de microvasos en un tumor, ante todo cuando están situados en los llamados “puntos calientes”, conlleva peor pronóstico.
Otras variables que se han utilizado para evaluar el pronóstico incluyen las proteínas relacionadas con invasividad, como la colagenasa de tipo IV, la catepsina D, el activador de plasminógeno, el receptor al activador de plasminógeno y el gen supresor de metástasis nm23. Ninguno de éstos se ha aceptado ampliamente como variable de importancia para el pronóstico en la toma de decisiones terapéuticas. Un problema inherente a la interpretación de estas variables para el pronóstico es que la mayor parte de ellas no se han analizado en un estudio en que se utilice una cohorte importante de pacientes.
Regímenes coadyuvantes
El término tratamiento coadyuvante se refiere al empleo de modalidades de tratamiento sistémico en pacientes cuya enfermedad conocida ha recibido tratamiento local pero que tienen riesgo de recidivas. La selección de la quimioterapia u hormonoterapia complementaria adecuada es objeto de una intensa controversia en algunas situaciones. Los metaanálisis han ayudado a definir los límites generales del tratamiento, pero no permiten elegir pautas óptimas o seleccionar la pauta en ciertos subgrupos de pacientes. En general, las mujeres premenopáusicas en las cuales está indicada alguna forma de tratamiento general deberían recibir quimioterapia con multifarmacia. El tratamiento antiestrogénico (tamoxifén) mejora la supervivencia en las pacientes premenopáusicas con presencia de receptores de estrógenos en el tejido tumoral, y se debe administrar tras la finalización de la quimioterapia. También la castración profiláctica puede acompañarse de un beneficio sustancial en términos de supervivencia (principalmente en las pacientes con receptores de estrógenos positivos), pero este tratamiento no se ha empleado mucho en este país.
Los datos respecto a las mujeres posmenopáusicas son también controvertidos. El impacto de la quimioterapia complementaria es cuantitativamente menos claro que en las mujeres premenopáusicas, aunque se ha demostrado cierta ventaja en la supervivencia. La primera decisión a tomar es la de si se debe administrar quimioterapia o tamoxifén. Si bien el tratamiento complementario con tamoxifén mejora la supervivencia, sea cual sea la situación ganglionar axilar, la mejoría es discreta en aquellas pacientes en las cuales están afectados muchos ganglios linfáticos. Por esta razón, lo habitual es administrar quimioterapia a las mujeres posmenopáusicas sin contraindicaciones médicas y con más de un ganglio linfático positivo; es frecuente administrar tamoxifén simultáneamente o después de la quimioterapia. En mujeres posmenopáusicas en las cuales está justificado el tratamiento general, pero cuyo pronóstico es más favorable, se puede utilizar el tamoxifén en forma de monoterapia. Datos provenientes del ensayo ATAC, en el cual se asignaron al azar más de 9 000 mujeres a la administración de tamoxifén, anastrazol (un inhibidor de aromatasa) o la combinación de ambos, demostró que el anastrazol era mejor que el tamoxifén o la combinación para prevenir la recurrencia en un seguimiento de 32 meses. Se requiere mayor tiempo para definir si estas observaciones persistirán en un seguimiento más prolongado y establecer si serán problema otros efectos en las enfermedades cardiovasculares.
La mayor parte de las comparaciones entre las pautas de quimioterapia complementaria muestran escasas diferencias entre ellas. Sin embargo, los protocolos que contienen doxorrubicina parecen presentar ligeras ventajas.
Una modalidad (denominada también quimioterapia neocomplementaria) implica administrar el tratamiento complementario antes de la cirugía y la radioterapia definitivas. Debido a que la tasa de respuesta objetiva de las pacientes con cáncer de mama al tratamiento general en esta situación supera un valor de 75%, muchas pacientes “son rebajadas de estadio”, por lo cual pueden convertirse en candidatas al tratamiento conservador de la mama. En por lo menos un gran ensayo clínico aleatorizado no se han observado diferencias en la mejora de la supervivencia con este método.
Otros tratamientos complementarios que están siendo investigados comprenden la utilización de nuevos fármacos como paclitaxel y docetaxel y el tratamiento basado en modelos cinéticos y biológicos alternativos. En estos protocolos, se administran por separado dosis altas de agentes en monoterapia en ciclos con una intensidad de dosis relativamente alta. En un ensayo clínico aleatorizado y de gran tamaño efectuado en pacientes con metástasis ganglionares se sugiere que las pacientes tratadas con doxorrubicina-ciclofosfamida durante cuatro ciclos, seguido de cuatro ciclos de paclitaxel, presentan una supervivencia considerablemente mejor que las tratadas únicamente con doxorrubicinaciclofosfamida; este resultado no ha sido confirmado por otro estudio grande. El uso de taxano sigue siendo tema de controversia. El tratamiento con dosis muy altas y trasplante de células progenitoras en el contexto complementario no ha demostrado ser superior al tratamiento con dosis estándares, motivo por el cual no debe usarse de manera sistemática.
Tratamiento general en la enfermedad metastásica
Casi 50% de las pacientes tratadas por cáncer de mama aparentemente circunscrito presentan metástasis. Si bien algunas de ellas pueden salvarse por combinaciones de tratamiento general y local, la mayoría termina por sucumbir. Las metástasis en tejidos blandos, huesos y órganos sólidos (pulmón e hígado) son responsables cada una de ellas de 33% de las recidivas iniciales. Sin embargo, en el momento de la muerte la mayoría de las pacientes presenta afección ósea. Las recidivas pueden aparecer en cualquier momento después del tratamiento primario. De hecho, cerca de 50% de todas las recidivas iniciales de cáncer de mama se producen más de cinco años después del tratamiento inicial.
Debido a que este diagnóstico de enfermedad metastásica altera tan drásticamente la perspectiva del paciente, no debe hacerse sin una biopsia. Todo oncólogo ha visto pacientes con tuberculosis, litiasis biliar, hiperparatiroidismo primario u otra enfermedad no maligna diagnosticadas y tratadas erróneamente de cáncer de mama metastásico. Se trata de un error catastrófico que justifica realizar la biopsia en todas las pacientes en el momento de la sospecha inicial de la enfermedad metastásica.
La elección del tratamiento óptimo requiere la consideración de las necesidades de tratamiento local, de la situación médica global de la paciente y del estado de los receptores hormonales del tumor, y también requiere el juicio clínico. Debido a que el tratamiento de la enfermedad general es paliativo, es necesario ponderar la toxicidad potencial de los tratamientos y las tasas de respuesta. Un cierto número de variables influyen en la respuesta al tratamiento general. Por ejemplo, la presencia de receptores de estrógenos y de progesterona constituye indicaciones de mucho peso en favor de utilizar un tratamiento endocrino, debido a que la tasa de respuesta de los tumores que expresan ambos receptores se puede aproximar a 70%. Por otra parte, es improbable que las pacientes con un intervalo sin enfermedad de corta duración, con enfermedad visceral de rápido avance, con linfangitis pulmonar o con enfermedad intracraneal respondan al tratamiento endocrino.
En muchos casos, se puede reservar el tratamiento general mientras la paciente recibe un tratamiento local apropiado. No está de más insistir en la eficacia de la radioterapia y ocasionalmente de la cirugía para aliviar los síntomas de las metástasis, ante todo cuando están implicadas localizaciones óseas. Muchas pacientes con enfermedad ósea exclusiva o dominante tienen una evolución relativamente indolente. En estas circunstancias, la quimioterapia general tiene un efecto discreto, mientras que la radioterapia puede ser eficaz durante largos períodos. Otros tratamientos generales, como el estroncio-89 con o sin bisfosfonatos pueden aportar beneficios paliativos sin inducir una respuesta objetiva. La mayoría de los pacientes con enfermedad metastásica y ciertamente todos los que presentan afección ósea deben recibir bisfosfonatos de manera simultánea. Dado que el objetivo del tratamiento es mantener el bienestar durante el mayor tiempo posible, se debe hacer hincapié en evitar las complicaciones más peligrosas de la enfermedad metastásica, entre las cuales figura la fractura patológica del esqueleto axial y la compresión medular. La aparición de un dolor de espalda nuevo en los pacientes con cáncer debe explorarse de forma detallada y urgente; esperar a la aparición de síntomas neurológicos puede resultar catastrófico. También la afección metastásica de los órganos endocrinos puede provocar una profunda disfunción, como la insuficiencia suprarrenal y el hipopituitarismo. De forma similar, la obstrucción del árbol biliar u otra afección de la función de un órgano se puede aliviar mejor con tratamiento local que con una modalidad general.
Tratamiento endocrino
El tejido mamario normal presenta dependencia de los estrógenos. Tanto el cáncer de mama primario como el metastásico pueden retener este fenotipo. El mejor método de establecer si un cáncer de mama es hormonodependiente es la evaluación de la presencia de receptores de estrógenos y de progesterona en el tumor. Los tumores positivos para receptores de estrógenos y negativos para receptores de progesterona presentan una tasa de respuesta cercana a 30%. Los tumores que tienen ambos receptores poseen una tasa de respuesta que se aproxima a 70%. Si no existe ninguno de los receptores, las tasas de respuesta objetiva son inferiores a 10%. Los análisis de receptores ofrecen información para la prescripción correcta de los tratamientos endocrinos. Debido a la ausencia de toxicidad y a que algunas pacientes cuyos análisis de receptores han sido informados como negativos responden al tratamiento endocrino, se debería intentar un tratamiento endocrino en algún momento de la evolución en todas las pacientes con cáncer de mama metastásico. En el cuadro 76-4 se resumen los tratamientos endocrinos posibles. La elección del tratamiento endocrino suele basarse en el perfil de toxicidad y la disponibilidad. En la mayoría de las pacientes, el tratamiento endocrino inicial es el antiestrógeno tamoxifén. Están en fase de ensayo clínico antiestrógenos más novedosos carentes de efectos agonistas. Se han descrito casos en los cuales los tumores se redujeron de tamaño por reacción a la supresión del tamoxifén (así como tras la supresión de dosis farmacológicas de estrógenos). La formación de estrógenos endógenos puede bloquearse por análogos de la hormona liberadora de hormona luteinizante en mujeres premenopáusicas. También pueden ensayarse tratamientos endocrinos aditivos, como el tratamiento con gestágenos, estrógenos y andrógenos en las pacientes que responden al tratamiento endocrino inicial; se desconoce el mecanismo de acción de estas formas de tratamiento. Sin embargo, las pacientes que responden a un primer tratamiento endocrino tienen una probabilidad de por lo menos 50% de responder a un segundo tratamiento de ese tipo. No es infrecuente que las pacientes respondan a dos o tres tratamientos endocrinos secuenciales; sin embargo, los tratamientos endocrinos combinados no parecen ser superiores a los fármacos en monoterapia, y las combinaciones de quimioterapia y tratamiento endocrino no son útiles. La mediana de supervivencia de las pacientes con enfermedad metastásica es cercana a dos años, y muchas de ellas, en especial las personas de edad avanzada o con enfermedad hormonodependiente, responden al tratamiento endocrino durante tres a cinco años o más.







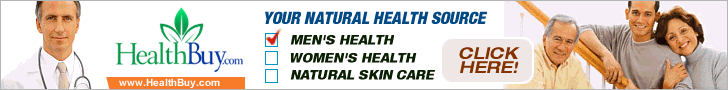






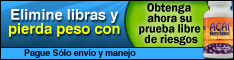
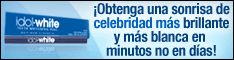
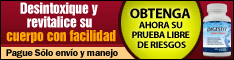
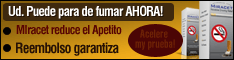



Comentarios