Tratamiento de la Diabetes Mellitus
-
Tratamiento a largo plazo
Principios generales
Los objetivos del tratamiento de la Diabetes Mellitus de tipo 1 o 2 son : 1) eliminar los síntomas relacionados con la hiperglucemia, 2) reducir o eliminar las complicaciones de microangiopatía o macroangiopatía a largo plazo y 3) permitir al paciente un modo de vida tan normal como sea posible. Para lograr estos objetivos, el médico debe identificar una meta de control glucémico en cada paciente, dar a éste los recursos de educación y fármacos para lograr este nivel, y vigilar y tratar las complicaciones relacionadas con la DM. Los síntomas de la diabetes suelen resolverse cuando la glucosa plasmática es <11.1 mmol/L (200 mg/100 ml), y por tanto la mayor parte del tratamiento de la enfermedad se centra en lograr el segundo y tercer objetivos.
La atención del paciente con diabetes de tipo 1 o 2 requiere un equipo interdisciplinario. Para el éxito de este equipo es fundamental la participación del paciente, sus aportaciones y su entusiasmo, todos ellos esenciales para un tratamiento óptimo de la diabetes. Los miembros del equipo de salud incluyen el médico de atención primaria, el endocrinólogo o diabetólogo, o ambos, un educador en diabetes diplomado y un especialista en nutrición. Además, cuando surgen las complicaciones de la diabetes son fundamentales subespecialistas con experiencia en las complicaciones de la enfermedad (como neurólogos, nefrólogos, cirujanos vasculares, cardiólogos, oftalmólogos y podólogos).
Los diferentes enfoques de la atención de la diabetes reciben a veces diferentes denominaciones, como insulinoterapia intensiva, control glucémico intensivo y “control estricto”. Sin embargo, en este capítulo se utilizará el término atención integral de la diabetes para resaltar el hecho de que el tratamiento óptimo de la enfermedad implica algo más que el control de la glucosa plasmática. Aunque el control de la glucemia es fundamental en el tratamiento óptimo de la diabetes, la atención integral tanto del tipo 1 como del tipo 2 debe detectar y tratar las complicaciones específicas de la enfermedad y modificar los factores de riesgo de las enfermedades asociadas a la DM. Además de los aspectos físicos de la DM, pueden tener también un impacto en la asistencia de esta enfermedad otros de tipo social, familiar, económico, cultural y laboral.
Educación del paciente sobre dm, nutrición y ejercicio
El paciente con Diabetes Mellitus de tipo 1 o 2 debe recibir educación sobre nutrición, ejercicio, atención a la diabetes durante otras enfermedades y medicamentos que disminuyen la glucosa plasmática. Además de mejorar el cumplimiento, la educación del paciente permite a los diabéticos asumir mayores cuotas de responsabilidad en su autocuidado. La educación del paciente debe concebirse como un proceso continuado en el tiempo con visitas regulares de refuerzo, y no como algo que termina después de una o dos consultas con una enfermera educadora o un especialista en nutrición.
Educación diabetológica
El educador en diabetes es un profesional de la salud (enfermera, dietista o farmacéutico) con cualidades especializadas en educación de pacientes, diplomado en educación diabetológica (p. ej., de la American Association of Diabetes Educators). Entre los temas importantes para la asistencia óptima de la diabetes se encuentran autovigilancia de la glucosa en sangre, vigilancia de las cetonas urinarias (DM de tipo 1), administración de insulina, guías de referencia para el tratamiento de la diabetes durante enfermedades concurrentes, tratamiento de la hipoglucemia, cuidado de los pies y la piel, asistencia de la diabetes antes del ejercicio, durante éste y una vez terminado, y actividades que modifican los factores de riesgo.
Nutrición
Terapia nutricional médica (medical nutrition therapy, MNT) es un término empleado por la ADA para describir la coordinación óptima del consumo calórico con otros aspectos del tratamiento de la diabetes (insulina, ejercicio, adelgazamiento). Históricamente, la nutrición ha impuesto dietas restrictivas y complicadas. Las costumbres actuales han cambiado en gran medida, aunque muchos pacientes y profesionales sanitarios siguen viendo la dieta diabética como monolítica y estática. Por ejemplo, en el caso de los diabéticos de tipo 2 la MNT actual incluye alimentos con sacarosa y trata de modificar otros factores de riesgo como hiperlipidemia e hipertensión, en lugar de centrarse exclusivamente en la pérdida de peso. Como otros aspectos del tratamiento de la diabetes, la MNT debe adaptarse para lograr los objetivos de cada paciente. Además, la educación en MNT es un componente importante de la atención integral de la diabetes y debe reforzarse a través de la educación regular del paciente. En general, los componentes de la MNT son similares en las diabetes de tipo 1 y 2.
Recomendaciones nutricionales para todas las personas diabéticas
-
Proteínas para proporcionar casi 15 a 20% de kcal/día (alrededor de 10% en quienes experimentan nefropatía)
-
Grasas saturadas para proporcionar <10% de las kcal/día (<7% para quienes tienen LDL elevadas)
-
Grasas poliinsaturadas para proporcionar casi 10% de las kcal; evitar los ácidos grasos insaturados trans
-
60 a 70% de las calorías repartidas entre carbohidratos y grasas monoinsaturadas, con base en las necesidades médicas y la tolerancia; no tiene tanta importancia el índice glucémico de los alimentos
-
Es aceptable emplear endulzantes calóricos, incluso sacarosa
-
Fibra (20 a 35 g/día) y sodio ( 3 000 mg/día) según lo recomendado para la población general sana Ingestión de colesterol 300 mg/día
-
Se aplican a quienes sufren diabetes las mismas precauciones sobre el consumo de alcohol que para la población general. El alcohol puede incrementar el riesgo de hipoglucemia y, por este motivo, debe tomarse con alimentos.
El objetivo de la MNT en el diabético de tipo 1 es coordinar y acompañar el aporte calórico, tanto en el tiempo como en la cantidad, con la cantidad apropiada de insulina. La MNT y la autovigilancia de la glucosa se deben integrar en la diabetes de tipo 1 para definir el régimen óptimo de insulina. La MNT debe ser lo suficientemente flexible para permitir el ejercicio, y la pauta de insulina debe permitir desviaciones en el aporte calórico. Un componente importante de la MNT en la diabetes de tipo 1 es reducir al mínimo el aumento de peso que a menudo acompaña al tratamiento intensivo.
Los objetivos de la MNT en la diabetes de tipo 2 son ligeramente distintos y abordan la prevalencia mucho mayor de factores de riesgo y de enfermedad cardiovascular (hipertensión, dislipidemia, obesidad) en esta población. La mayoría de estos individuos son obesos, y se sigue aconsejando encarecidamente la pérdida de peso, que debe continuar siendo un objetivo importante. El tratamiento médico de la obesidad es un campo que está evolucionando rápidamente y se trata en el capítulo 64. Las dietas hipocalóricas y la pérdida discreta de peso con frecuencia provocan un descenso rápido e impresionante de la glucosa en individuos con DM de tipo 2 de nuevo inicio. Sin embargo, numerosos estudios documentan que es rara la pérdida de peso a largo plazo. Por tanto, la MNT actual en la diabetes de tipo 2 debe hacer hincapié en reducción discreta de las calorías, decremento del consumo de grasas, aumento de la actividad física y descenso de la hiperlipidemia y la hipertensión. El aumento del consumo de fibra soluble dietética puede mejorar el control de la glucemia en los diabéticos de tipo 2.
Ejercicio
El ejercicio tiene múltiples beneficios, entre ellos descenso del riesgo cardiovascular, decremento de la presión arterial, conservación de la masa muscular, reducción de la grasa corporal y pérdida de peso. Tanto en los diabéticos de tipo 1 como en los de tipo 2, el ejercicio también resulta útil para disminuir la glucosa plasmática (durante el ejercicio y después de él) y aumentar la sensibilidad a la insulina.
A pesar de los beneficios que produce, el ejercicio plantea desafíos a los individuos que experimentan DM porque carecen de los mecanismos glucorreguladores normales (la insulina disminuye y el glucagon aumenta durante el ejercicio). El músculo esquelético es un lugar importante de consumo de combustible metabólico en reposo, y con el aumento de la actividad muscular durante el ejercicio aerobio enérgico las necesidades de combustible aumentan mucho. Los diabéticos de tipo 1 son propensos tanto a la hiperglucemia como a la hipoglucemia durante el ejercicio, dependiendo de las concentraciones de glucosa plasmática previas al ejercicio, los valores de insulina circulante y el nivel de catecolaminas inducido por el ejercicio. Si el valor de insulina es demasiado bajo, el incremento de las catecolaminas puede aumentar excesivamente la glucosa plasmática, promover la formación de cetonas y, posiblemente, provocar cetoacidosis. Por el contrario, cuando las concentraciones de insulina circulante son excesivas, esta hiperinsulinemia relativa puede disminuir la producción hepática de glucosa (reducir la glucogenólisis, disminuir la gluconeogénesis) y aumentar la penetración de glucosa en el músculo, provocando hipoglucemia.
Para evitar la hiperglucemia o la hipoglucemia inducidas por el ejercicio, los diabéticos de tipo 1 deben: 1) controlar la glucosa sanguínea antes, durante y después de ejercitarse; 2) retrasar el ejercicio si la glucemia es >14 mmol/L (250 mg/100 ml), <5.5 mmol/L (100 mg/100 ml) o si existen cuerpos cetónicos; 3) vigilar la concentración de glucosa en sangre durante el ejercicio e ingerir carbohidratos para prevenir la hipoglucemia; 4) disminuir las dosis de insulina (basándose en la experiencia previa) antes del ejercicio e inyectarse la insulina en una zona que no realice ejercicio; 5) aprender a conocer las respuestas individuales de la glucosa a los diferentes tipos de ejercicio y aumentar la toma de alimentos hasta 24 h después de éste, dependiendo de su intensidad y duración. En los diabéticos de tipo 2 las hipoglucemias relacionadas con el ejercicio son menos frecuentes, pero pueden darse tanto en sujetos tratados con insulina como en los que reciben sulfonilureas.
Como las enfermedades cardiovasculares asintomáticas se presentan a menor edad tanto en la DM de tipo 1 como en la de tipo 2, puede estar justificado efectuar mediciones formales de la tolerancia al ejercicio de los individuos diabéticos con cualquiera de las siguientes características: edad mayor de 35 años, duración de la diabetes de más de 15 años (DM de tipo 1) o de 10 años (DM de tipo 2), complicaciones microvasculares de la DM (retinopatía, oligoalbuminuria o nefropatía), enfermedad arterial periférica, otros factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria o neuropatía vegetativa. La retinopatía proliferativa no tratada es una contraindicación relativa del ejercicio vigoroso, puesto que podrían producirse hemorragia hacia el cuerpo vítreo y desprendimiento de retina.
Vigilancia del grado de control de la glucemia
La vigilancia óptima del control de la glucemia implica la realización de determinaciones de la glucosa plasmática por el paciente y la valoración del control a largo plazo por el médico (determinación de la A1C y revisión de las mediciones de glucosa realizadas por el paciente). Estas determinaciones son complementarias: las realizadas por el paciente proporcionan una panorámica del control glucémico a corto plazo, mientras que la A1C refleja el control medio de la glucemia a lo largo de los dos o tres meses previos.
Autovigilancia de la glucosa sanguínea
La autovigilancia de la glucosa sanguínea (self-monitoring of blood glucose, SMBG) es la norma de la atención de la diabetes y permite al paciente controlar su glucemia en cualquier momento. En la SMBG basta una pequeña gota de sangre y una reacción enzimática fácil de detectar para medir la glucosa plasmática capilar. Se cuenta con varios dispositivos que miden de manera precisa la glucosa en sangre obtenida mediante pinchazo de la punta de un dedo; son menos dignos de confianza otros sitios de punción (p. ej., el antebrazo). Combinando las determinaciones de glucosa con la historia dietética, las variaciones de la medicación y los antecedentes de ejercicio, el médico y el paciente pueden mejorar el programa de tratamiento.
Se debe individualizar la frecuencia de la SMBG adaptándola a los objetivos del tratamiento. Los diabéticos de tipo 1 deben medir su glucosa plasmática entre cuatro y ocho veces al día para calcular y seleccionar los bolos de insulina de acción corta de las comidas y modificar las dosis de insulina de acción prolongada. La mayoría de los diabéticos de tipo 2 requieren determinaciones menos frecuentes, si bien no se ha determinado con precisión la frecuencia óptima de autovigilancia. Los diabéticos de tipo 2 tratados con agentes orales deben emplear la autovigilancia como método para evaluar la eficacia de su medicación y dieta. Como los valores de glucosa plasmática varían menos en estos sujetos, pueden bastar una o dos determinaciones (o menos). Los diabéticos de tipo 2 tratados con insulina deben realizar la autovigilancia más a menudo que los que reciben agentes orales. El análisis de la glucosa en orina no ofrece una valoración precisa del control de la glucemia.
Recientemente, la Food and Drug Administration (FDA), de Estados Unidos, aprobó dos dispositivos para vigilar la glucemia. El Glucowatch utiliza la iontoforesis para determinar la glucosa en el líquido intestinal, mientras que el Minimed emplea un catéter subcutáneo permanente para valorar la glucosa en el líquido intersticial. Ambos dispositivos usan oxidasa de glucosa inmovilizada para generar electrones en respuesta a la variación de los valores de glucosa. Aunque la experiencia clínica con estos dispositivos es limitada, funcionan bien en los ensayos clínicos y aportan información útil a corto plazo sobre las variaciones de la glucosa; además, aumentan la capacidad de detectar episodios de hipoglucemia. Aún no se utilizan de manera sistemática estos dispositivos para el tratamiento de la diabetes.
Las cetonas son indicadores de cetoacidosis diabética incipiente, y deben medirse en los individuos con DM de tipo 1 cuando su concentración sanguínea de glucosa pasa de manera sostenida de 16.7 mmol/L (300 mg/100 ml), durante una enfermedad concurrente, o cuando experimentan síntomas como náuseas, vómitos o dolor abdominal. Se prefiere la medición de -hidroxibutirato sobre las pruebas basadas en el nitroprusiato, que miden sólo acetoacetato y acetona.
Valoración del control de la glucemia a largo plazo
La determinación de la glucohemoglobina es el método habitual de evaluación del control glucémico. Cuando la glucosa plasmática está sistemáticamente elevada, aumenta la glucosilación no enzimática de la hemoglobina; esta alteración refleja la historia de la glucemia en los dos o tres meses previos, porque la supervivencia media de los hematíes es de 120 días. Existen numerosos métodos analíticos de determinación de las diferentes formas de glucohemoglobina, y hay considerables variaciones entre los métodos. Como las determinaciones de glucohemoglobina se suelen comparar con determinaciones previas, es fundamental que los resultados sean comparables. Dependiendo del método de determinación de la A1C, las hemoglobinopatías, la anemia hemolítica y la uremia pueden interferir en los resultados.
La glucohemoglobina o la A1C deben medirse en todos los diabéticos durante su valoración inicial y como parte de la atención integral. Como parámetro fundamental de las complicaciones de la diabetes, la A1C debería reflejar, hasta cierto punto, las mediciones a corto plazo de la autovigilancia. Las dos determinaciones son complementarias, porque las enfermedades intercurrentes pueden afectar las determinaciones de la autovigilancia pero no la A1C. De manera similar, la hiperglucemia posprandial y nocturna puede no ser detectada por la SMBG de la glucosa plasmática capilar en ayunas y preprandial, pero se reflejará en la A1C. En estudios estandarizados, el valor de la hemoglobina A1C se aproxima a los siguientes valores de la glucosa plasmática: una A1C de 6% equivale a 7.5 mmol/L (135 mg/100 ml); una de 7%, a 9.5 mmol/L (170 mg/100 ml); de 8%, a 11.5 mmol/L (205 mg/100 ml); etcétera. [Un aumento de 1% en la A1C equivale a uno de 2.0 mmol/L (35 mg/100 ml) en la concentración media de glucosa.] Para los pacientes que logran su concentración deseada de glucosa, la ADA recomienda medir la A1C dos veces al año. Se justifican las determinaciones más frecuentes (cada tres meses) cuando el control de la glucemia no es el adecuado, cuando ha cambiado el tratamiento y en la mayor parte de los pacientes con DM de tipo 1. El grado de glucosilación de otras proteínas, como la albúmina, se ha utilizado como alternativa al control glucémico cuando la A1C es imprecisa (anemia hemolítica, hemoglobinopatías). La determinación de fructosamina (que emplea albúmina) refleja el estado de la glucemia en las dos semanas previas. Los enunciados de consenso actuales no defienden el empleo de determinaciones alternativas de control glucémico, pues no se dispone de estudios que indiquen si estas determinaciones predicen con precisión las complicaciones diabéticas.
Tratamiento
FIJACIÓN DE UN OBJETIVO DE CONTROL GLUCÉMICO
Como las complicaciones de la diabetes están relacionadas con el control glucémico, la normoglucemia o una glucemia casi normal es el objetivo, a menudo esquivo, de control en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, resulta extremadamente difícil normalizar la glucosa plasmática durante períodos prolongados, como demostró el DCCT. Sin importar el grado de hiperglucemia, la mejora del control glucémico disminuirá el riesgo de complicaciones diabéticas.
El objetivo de control glucémico (reflejado por la A1C) se debe individualizar, y el profesional de la salud debe establecer las metas del tratamiento junto con el paciente después de considerar varios aspectos médicos, sociales y del modo de vida. Los factores importantes que se deben tener en cuenta son edad del paciente, su capacidad de comprender y poner en práctica un tratamiento complejo, presencia de otras enfermedades o tratamientos que puedan alterar la respuesta al tratamiento, modo de vida y ocupación (p. ej., las posibles consecuencias de sufrir una hipoglucemia en el trabajo) y nivel de apoyo por parte de la familia y los amigos.
La ADA ha establecido unas propuestas de objetivos de glucemia basándose en la premisa de que el control glucémico predice el desarrollo de las complicaciones relacionadas con la diabetes. En general, el objetivo de A1C debe ser <7% (cuadro 323-9). Otros grupos de consenso (como la Veterans Administration) han sugerido que los objetivos de A1C deben tener en cuenta la esperanza de vida del paciente en el momento del diagnóstico y la presencia de complicaciones microangiopáticas. Estas recomendaciones tratan de equilibrar los costes económicos y personales con los beneficios esperados (disminución de los gastos en salud, abatimiento de la morbilidad). Una limitación de este enfoque es que resulta difícil saber cuándo se produce el inicio de la hiperglucemia en la diabetes de tipo 2, y que es probable que sea anterior al diagnóstico.
-







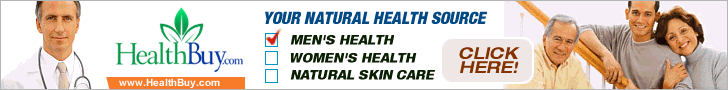






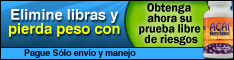
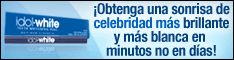
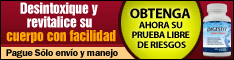
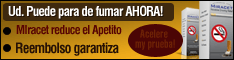



Comentarios